
Por Marta Plaza
Hace algo menos de un año participé junto a una de mis compañeras de InsPIRADAS, (colectivo madrileño de mujeres feministas locas, psiquiatrizadas o que convivimos con experiencias inusuales y/o sufrimiento psíquico de cierta intensidad) en una sesión de un curso sobre Amores Subversivos que tuvo lugar en la también madrileña librería Traficantes de Sueños. Aquella sesión la llamamos Amar(nos) y cuidar(nos) con locura. Puede escucharse online aquí, y también es posible acceder aquí al audio del resto de sesiones de este curso de Amores Subversivos.
También en el mes de marzo del pasado año, escribía esto tras una noche compartida durmiendo con dos amigos/amores/vecinos/vínculos/compañeros, una noche que me removía justo la carencia de lo que no hay, por encima de la abundancia de lo mucho que hay en ese vínculo de múltiples caras que nos une. Estas fueron las palabras que encontré entonces y con las que respondía a un reto de escritura a la vez que me podía contar un poco de lo que (no) sucedió aquella noche:
“Cuando tras aquellos días
de tanta intensidad
por fin dormimos juntos,
no pude conciliar el sueño
en toda la noche.
Mi corazón
desbordado de emociones
me mantuvo despierta
con su latido ensordecedor.
Fue el único participante,
a la vez ganador y perdedor,
de una carrera insomne,
acelerada
y a todo volumen”.
Empiezo desde estas dos vivencias de un año atrás porque creo que hablan bien de dónde y cómo estaba entonces y de cómo mi pensamiento está en continua evolución, y con él el discurso y las prácticas que voy ejerciendo. Esta evolución es algo que me (¿nos?) caracteriza; y no creo que tenga que ver con mi locura, mi discapacidad ni mis diagnósticos, sino con mi trabajo mirándome dentro y poniendo palabras a mis sensaciones, deseos, sentimientos… Y también aceptando que normalmente mi discurso va por delante de lo que consigo hacer con mi práctica, y que no pasa nada porque sea así mientras tampoco lo olvide, y sea consciente de que mi discurso marca hacia dónde quiero ir (no lo ya alcanzado), como esa utopía que nos ayuda a seguir caminando hacia ella.
Como mujer psiquiatrizada, como loca, soy una persona que a menudo ha visto utilizado su diagnóstico, su locura, para desproverme de voz, legitimidad, credibilidad. También para que otras personas a las que su profesión y formación en salud mental hacían supuestas “expertas” en mí, mi cuerpo, mente y necesidades… pudieran tomar decisiones por mí, sobre mí. A menudo, en mi vivencia, CONTRA mí. Mis diagnósticos, síntomas, locuras… han sido también consignadas oficialmente en un certificado de discapacidad (la que hoy se denomina discapacidad psicosocial y va asociada a esos problemas de salud mental que nuestra sociedad cuerdista no incluye en su funcionamiento normativo ni en sus exigencias de productividad capitalista y de felicidad 24/7).
Como psiquiatrizada, como mujer loca, he tenido profesionales que me han indicado en consulta que tenía que tener más relaciones sexuales con mi pareja aunque no me apetecieran (entre otras cosas por los efectos secundarios de la medicación impuesta que me habían pautado). Que yo bien podría hacer un poder, hacer un esfuerzo para acostarnos juntos, que él (mi pareja) tendría sus necesidades (y en el subtexto obvio, estas primaban por encima de las mías). Otros escenarios, como bajar o retirar esa medicación que tenía esos efectos secundarios; o el escenario de no tener relaciones sexuales una temporada y que aún así mi chico quisiera estar conmigo (o el de que fuera preferible dejar esa relación si hubiera supuesto incluir relaciones sexuales sin que mi deseo o ausencia del mismo tuviera ninguna importancia)… no parecían contemplarse desde esas miradas con bata blanca. En aquel momento ese rol para mí aún era un referente, aún no había encontrado cómo defenderme de su discurso (él/ellos sabían mejor que yo lo que me vendría bien, al fin y al cabo, yo no pensaba lógico, no me sentía lúcida, tenía tanto dolor dentro que cómo acertar así). Me costó tiempo ver que esta desautorización continua de mis palabras, de mi vivencia, de mi deseo o no-deseo, era una más de las enormes violencias que ejerce el sistema psiquiátrico con el beneplácito de la sociedad, las instituciones, casi siempre las familias y con demasiada frecuencia también nuestros entornos afectivos, vínculos y familias elegidas, si no han hecho también un proceso de mirar con ojo crítico el psistema y sus tentáculos, dogmas, agresiones. Me costó demasiado tiempo (cuántas veces resuena en mi cabeza que llegué tarde a mi propia autodefensa) ese proceso de andar un camino que por suerte no tuve que hacer sola (sola no puedes, con tu gente sí). Llegar a ver nítido que las violencias del patriarcado juegan en alianza con las del sistema psiquiátrico (y las del capitalista, claro), todos pilares sosteniéndose entre sí y a la vez sosteniendo este mundo hostil que nos daña y excluye.
Algunos avances en la búsqueda de mí misma, como loca, como psiquiatrizada, como mujer, también han ido en paralelo a otras formas de entender la sexualidad, las relaciones, los amores y vínculos. En mi proceso relacionado con mi salud mental, me resultó útil desprenderme de la etiqueta de “enfermedad mental” (aquí hay gente que me lleva delantera y tampoco utiliza entonces la de salud mental, como opuesta a ese concepto en el que no creemos, y aunque la idea “salud mental” a mí aún me sirve… quién sabe más adelante). También fue un avance desprenderme bastante de las etiquetas diagnósticas recibidas en mi vida. Me hace bien saber mis fortalezas, mis dificultades, qué me sienta bien, para qué necesito ayuda y cómo pedirla… pero nada de eso es lo que se viene trabajando en la psicoeducación de este sistema psiquiátrico donde identificarte lo más posible con la etiqueta diagnóstica asignada (adquirir la sacrosanta “conciencia de enfermedad”) es un paso irrenunciable. Desde el activismo loco se batalla a menudo contra ese ser etiquetados que vivimos tantos de nosotros, con etiquetas que pretenden definitorias y definitivas, crónicas, de por vida. Una de las pancartas del primer Día del Orgullo Loco en mi ciudad lo decía en clave de humor (qué bien el humor que siempre nos salva): tenemos más etiquetas que las tiendas de ropa.
En paralelo a este desprendimiento de etiquetas diagnósticas, me empezaron a sobrar un poco o empecé a mezclar las etiquetas para los distintos vínculos. Estas etiquetas con las que social y emocionalmente categorizamos a nuestros vínculos, con lo que ya no son amigos/amores/vecinos/compañeros/familia, todo a la vez y mezclado; sino que parece que debamos elegir entre ellas, y además asumir las distintas jerarquías, expectativas e intensidades que son propias de cada una de las categorías. La etiqueta “amiga” no es la misma que la etiqueta “pareja”, que es distinta de la etiqueta “familia”, a su vez distinta de la de “colega del curro”, que es distinta de la de “vecina”, también distinta de la de “compañera de activismo o militancia”, distintas todas de la de “amante”. Y según cambias de etiqueta, cambias los cuidados esperados, el compromiso ofrecido, las actividades compartidas, las actividades compartidas, lo que se debe y no hacer. Todo según lo marcado socialmente por nosesabequién, desde luego externo a nuestras ideas y corazones, aunque tanto nos acabe permeando también y asentándosenos dentro.
A mí me empezó a pasar que igual que las etiquetas diagnósticas me habían dejado de servir tiempo atrás, cada vez tengo por dentro más mezcladas las etiquetas que llevan mis distintos vínculos. Les pienso (os pienso, si lo estáis leyendo algune) cada vez más con palabras como esa, la de vínculos; también pienso y me doy permiso para usar cada vez más la palabra amores y sentirla y decirla así. Cierto que desde mi proceso personal de en principio retirada y actualmente solo bajada de psicofármacos (tras más de 20 años con muchísima sobremedicación psiquiátrica), volví a sentir con una intensidad grandísima que apenas recordaba. Y siento que estoy muy enamorada de mi chico, con quien comparto casa, risas, recuerdos, cama, cuidados, redes, futuros utópicos pero en marcha por construir, complicidades, pieles, sudores, bailes y gemidos, y un plan de vida compartido (y más cosas, seguro). Pero este amor tangible, cierto, palpable, intensísimo, no hace que en mi intensidad gigante o en este dejarme llevar sin etiquetarlo todo y sin demasiados juicios, no me sienta también enamorada de otras compañeras con quien comparto ganas de construir mundos nuevos y de nuevo, más cosas también, seguro. La propia red que me sostiene y en la que nos sostenemos juntes es una red preciosa y amorosísima en la que la base son los afectos y los cuidados, y si me sale “amores” cuando pienso en una palabra que las nombra, me gusta decírmela así y poder decírsela así a ellas, a ellos.
Como otra de las patas de este proceso múltiple y caleidoscópico en continua evolución, también el concepto mismo de sexualidad se me mueve, muta y cambia dentro. Estoy viviéndolo como un camino lento, porque aquí aún noto bastante peso social que me hace menos fluidos los pasos. Pero de alguna manera, mi proceso para encontrarme (también en mi cuerpo y en mi piel; esta misma piel que rasgué en momentos de gran angustia, este cuerpo que sentí cárcel tantos años) avanza también deshaciendo mi idea previa de sexualidad, en este caso difuminando sus fronteras, ampliándolas. Quizá empezó como defensa ante ese supuestamente inadecuado “ser poco sexual” que me devolvían en consulta, ese tener pocas relaciones según baremos ajenos en los que seguimos buscando nuestro reflejo (¿seré normal o en esto tampoco? ¿y acaso quiero serlo? ¿por qué debería?) Pero hace ya un tiempito en que siento que empiezo a navegar un espacio que me gusta, en el que me encuentro cómoda, y en el que estoy ampliando mi concepto de sexualidad a las situaciones de intimidad compartidas con otras personas de confianza, especialmente si implican desnudeces pero no solo, y en las que siento/sentimos además placer físico.
Una tarde en el sofá en la que mientras vemos una película tres de estos vínculos/amores a los que les corresponderían distintas etiquetas relacionales formalmente, y en la que mientras seguimos la peli estamos todas haciéndonos cosquillitas suaves suaves en los brazos o piernas, en un tren de cuidados placenteros desde una confianza no fácil de tener con cualquiera y en la que todo el mundo es acariciado y acaricia…
Una noche en la que nos dormimos cuatro en una cama gigante, abrazados unos a otros, acariciándonos el pelo, oliéndonos, sintiendo la calidez de los cuerpos…
Una sobremesa en la que mi chico y yo, desnudos en la cama de nuestro cuarto, nos acariciamos y cosquilleamos sin pretender llegar obligatoriamente a orgasmos, penetraciones, pero qué bien esas caricias, ya acaben después en clímax para mí, para él, para ambos; o en que él vaya entrecerrando sus ojitos sonrientes y se quede dormido mientras yo le leo cuentos sin dejar de acariciar su pelo en mi regazo.
Un momento de baile, otro de susurrarnos en el oído, otro de masajes con más o menos ropa, otro de colchonear en un viaje y sentir la excitación en el corazón acelerado y la humedad entre las piernas, y que sea perfecto así, que se quedé así y ahí, sin más (¡ni menos!), y que sigamos recordándolo en conversaciones posteriores y el verbo colchonear quede instaurado tan tan bonito y le busquemos en el calendario grupal fechas para repetir.
Hablar de tríos que nunca acaban produciéndose, pero poder verbalizar que en ti habita un deseo sexual por algunas personas que no lo comparten así, o no ese mismo, pero con las que sí hay un cariño y amor y cuidados gigantes. Que ese hablar poniendo sobre la mesa esa parte no correspondida no sea un tabú a silenciar ni una carga ni un muro que se levante entre medias, que hasta pueda ser risas a sumar a las complicidades que sí hay.
Poder compartir estos sentires con mi gente más cercana y que no haya burlas ni juicios ni paternalismos, ni ofensas ni miedos ni traiciones. Poder disfrutar de la abundancia de tantos quereres, de tantos cariños, mimos, caricias, risas, bailes, pieles, orgasmos, cuerpos, cosquillas, olores… Ser consciente de que alguna vez, como aquella noche tras la que escribí el relato cortito que os compartía en el inicio del texto, también me podré quedar un poco atrapada en mi sensación de carencia. Que desde la abundancia de todo lo que sí compartimos, en ese momento lo que me pese sea lo poquito no compartido contigo, o con ellos, o con ellas. Mirando más hacia ese otro concepto de sexualidad que se utiliza socialmente y del que yo digo querer desprenderme pero a veces se me clava su ausencia una noche de marzo.
También me sigue pasando que a veces me encuentre ubicando en el calendario esa noche que sí tuvimos sexo como socialmente se suele entender, con sus orgasmos, con su todo… (el todo del que otros hablan, no mi ni nuestro todo) para entrar a baremar de nuevo. Y ya no hace falta que me lo digan en consulta, me basto para juzgarme conmigo misma y con el peso social y las frases de sábado sabadete como número mínimo de encuentros sexuales necesarios para una sexualidad óptima (¿para quién?) Y desde ahí sí me duelo y entro a pensar si soy o no buena pareja, si tiene nuestra relación la chispa adecuada, si lo que tenemos es suficiente (de nuevo, ¿PARA QUIÉN?, ya gritaría). Cada vez me pasa menos, pero es verdad que de esto cuesta despegarse, y aquí sí me aplasta aún ese peso social, hasta dentro de grupos de amigas, en viñetas feministas, en cada todopresente meme sobre Satisfyers -que yo no quiero ni probar-. Ahí me vuelve un poco el peso y señalamiento de no ser normal, tía-a-ti-te-pasa-algo-será-un-trauma-por-qué-no-pruebas.
Así que aquí estamos yo y mis contradicciones: abandonando la expresión enfermedad mental hace ya años pero sí utilizando la de salud mental; deshaciéndome de etiquetas relacionales mientras sigo usando “mi chico” para mi chico; ampliando sexualidades pero también viendo si en estándares ajenos alcanzamos los números adecuados; disfrutando de las intimidades, complicidades y nuevas excitaciones que construimos, pero pocas veces compartiendo esta visión así públicamente; recreándome en la abundancia de cosas bonitas compartidas con mis vínculos/amigues/amores/vecines/compañeras… y a la vez alguna noche pesándome la carencia concreta de una piel o un susurro aquí o allá.
Y en este proceso con sus contradicciones, voy también encontrándome yo, encontrándome a gusto conmigo y con mis vínculos (y qué paz me da esto). Y, por qué no, va también gustándome mi manera de amar y amarnos con locura, de querer y querernos con locura, desear y desearnos con locura, cuidar y cuidarnos con locura, de sentir y sentirnos con locura, y gozar y gozarnos con locura.
Marta Plaza (@Gacela1980 en Twitter)
[divider]
 Marta Plaza (Madrid, 1980). Activista loca y de lo que me llene, pensando y practicando sobre cuidados colectivos, tejer redes y crear comunidad como única forma de poder sobrevivir en este mundo hostil. He escrito en la revista Pikara Magazine y soy autora del capítulo “Pacientes psiquiátricas que (por fin) perdimos la paciencia” en el libro “Feminismos. Miradas desde la diversidad”. Para el capitalismo soy improductiva, inactiva e incapaz, pero todo bien.
Marta Plaza (Madrid, 1980). Activista loca y de lo que me llene, pensando y practicando sobre cuidados colectivos, tejer redes y crear comunidad como única forma de poder sobrevivir en este mundo hostil. He escrito en la revista Pikara Magazine y soy autora del capítulo “Pacientes psiquiátricas que (por fin) perdimos la paciencia” en el libro “Feminismos. Miradas desde la diversidad”. Para el capitalismo soy improductiva, inactiva e incapaz, pero todo bien.



 Enory García. Tengo discapacidad auditiva, soy Diseñadora de la Comunicación Gráfica, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco de 2015 a 2019. Empecé a ejercer en el área de Ilustración, comenzando a trabajar en ilustraciones tradicionales para cuentos infantiles usando técnicas de acrílico, acuarela, trabajé con Mónica Castillo Olivares en su libro “Lobita”. En 2019 empiezo a crecer como ilustradora, creando mi propia página de Facebook como “Diario de una Sorda” y creando tiras cómicas que se comunican a través de las manos llamado lengua de señas, dirigido para todo público que tenga interés por la Lengua de Señas Mexicanas, así como la inclusión, el conocimiento de la cultura sorda y la no discriminación para la gente con discapacidad auditiva.
Enory García. Tengo discapacidad auditiva, soy Diseñadora de la Comunicación Gráfica, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco de 2015 a 2019. Empecé a ejercer en el área de Ilustración, comenzando a trabajar en ilustraciones tradicionales para cuentos infantiles usando técnicas de acrílico, acuarela, trabajé con Mónica Castillo Olivares en su libro “Lobita”. En 2019 empiezo a crecer como ilustradora, creando mi propia página de Facebook como “Diario de una Sorda” y creando tiras cómicas que se comunican a través de las manos llamado lengua de señas, dirigido para todo público que tenga interés por la Lengua de Señas Mexicanas, así como la inclusión, el conocimiento de la cultura sorda y la no discriminación para la gente con discapacidad auditiva.






 Freyja Palau. Nació en 1995 y se graduó en Bellas artes por la UB de Barcelona en 2017, donde su proyecto final de grado «Brujería y contracultura LBTGI» (calificado como «nuevo renacimiento»), fue el inicio de su carrera artística y activista. Como mujer trans ha dado conferencias en Gran Canarias, mostrando su trabajo artístico, una antología en su corta vida y como su trabajo le ayudó a descubrirse y deconstruir la realidad. También ha dado voz al colectivo trans en la película «Bronko» (2019), que ha sido premiada varias ocasiones en festivales internacionales, ganado Freyja, el premio a mejor actriz secundaria en el festival Maverick Movie Awards en los Angeles. Recientemente inauguró su primera exposición individual con mas de 80 obras de toda su joven carrera en Fraga (Huesca). Actualmente se encuentra trabajando con varios proyectos personales, entre ellos, su primer libro artístico.
Freyja Palau. Nació en 1995 y se graduó en Bellas artes por la UB de Barcelona en 2017, donde su proyecto final de grado «Brujería y contracultura LBTGI» (calificado como «nuevo renacimiento»), fue el inicio de su carrera artística y activista. Como mujer trans ha dado conferencias en Gran Canarias, mostrando su trabajo artístico, una antología en su corta vida y como su trabajo le ayudó a descubrirse y deconstruir la realidad. También ha dado voz al colectivo trans en la película «Bronko» (2019), que ha sido premiada varias ocasiones en festivales internacionales, ganado Freyja, el premio a mejor actriz secundaria en el festival Maverick Movie Awards en los Angeles. Recientemente inauguró su primera exposición individual con mas de 80 obras de toda su joven carrera en Fraga (Huesca). Actualmente se encuentra trabajando con varios proyectos personales, entre ellos, su primer libro artístico.

 Daniela Herrera Villarreal. es Comunicóloga social, Defensora de Derechos Humanos, feminista comprometida y activista en Derecho a la Salud y en la visibilización de las discapacidades por enfermedad crónica y condiciones mentales. En proceso de formación como antropóloga del Cuerpo Enfermo.
Daniela Herrera Villarreal. es Comunicóloga social, Defensora de Derechos Humanos, feminista comprometida y activista en Derecho a la Salud y en la visibilización de las discapacidades por enfermedad crónica y condiciones mentales. En proceso de formación como antropóloga del Cuerpo Enfermo.













 María Fernanda Montoya Sánchez. Nació en Tlaquepaque, Jalisco, México (la cuna alfarera) el 28 de septiembre del año 1994. Vive con una condición de discapacidad motriz severa a causa de una enfermedad neuromuscular genética llamada Atrofia Muscular Espinal tipo II. Irreverente, polémica, creativa, multifacética, valiente, emprendedora, soñadora, activista por los Derechos de las personas con discapacidad.
María Fernanda Montoya Sánchez. Nació en Tlaquepaque, Jalisco, México (la cuna alfarera) el 28 de septiembre del año 1994. Vive con una condición de discapacidad motriz severa a causa de una enfermedad neuromuscular genética llamada Atrofia Muscular Espinal tipo II. Irreverente, polémica, creativa, multifacética, valiente, emprendedora, soñadora, activista por los Derechos de las personas con discapacidad.


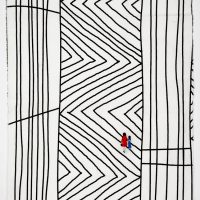









 Ana Laura Contreras Ortega. Artista visual.
Ana Laura Contreras Ortega. Artista visual.