
por Morgan Jenatton
En un mundo en crisis, puede ser difícil imaginar vías hacia otras posibilidades. Se ha hecho evidente que la pandemia producida por la Covid-19 no ha hecho más que profundizar las desigualdades particulares del sistema dominante de explotación capitalista, heteropatriarcal y blanco-céntrico. Frente a esta oscuridad asfixiante, parece importante buscar resquicios de luz y resistencia que pretendan abrir otros mundos, otros imaginarios, otros modos de ser y estar juntes. Parece crucial volver la mirada hacia los esfuerzos que intentan abrir horizontes de posibilidad e imaginar colectivamente prácticas de emancipación social que afirmen nuestro potencial radical para alejar las fuerzas de dominación y exclusión (Pinheiro-Barbosa, 2020). En este texto busco presentar algunos elementos teóricos de la educación que proponen vías posibles para avanzar hacia esa emancipación radical. A saber, presentaré brevemente ciertas corrientes históricas de la pedagogía emancipadora y las relacionaré con nociones de la queer theory anglosajona, para finalmente presentar algunas consideraciones para la implementación de estas pedagogías en la educación alimentaria.
Antes de hacerlo, es importante situar mi cuerpo y mis palabras. Crecí en Estados Unidos, en el seno de una familia mestiza francófona que llegó de Francia y del Magreb a principios de los años sesenta tras las violentes circunstancias de los últimos días de la era colonial francesa. Hablé inglés y francés en casa y asistí a escuelas locales de lengua inglesa hasta que me mudé a Francia a los veinte años, donde inicié mi carrera como cocinero. He vivido sin el apoyo de mis padres desde los 15 años, y por lo tanto he tenido que construir otras estructuras emocionales y materiales para sobrevivir. Mi cuerpo y nombre corresponden a las características normalizadas de un hombre blanco en Francia y tengo sexo exclusivamente con hombres. En mi vida cotidiana, suelo utilizar la palabra “gay” para describirme, pero como muches, también me han nombrado “fag”, “pédé” o “maricón” (según el país), para subrayar mi disconformidad con el Mundo Normal. Por eso mismo, desde unos años, la palabra más habitual en mi lengua para denotar mi vida ha sido “pédé”, el equivalente francés a maricón. Con les compas que comparten esta experiencia, exijo la fuerza política y divisada de esta palabra frente a la normalización y comercialización crecente de las vidas “LGBT”.
Desde hace unos años emprendí una carrera en la academia y en mi maestría empecé a trabajar los temas de la alimentación y las ciencias sociales en México. Ahora soy estudiante de doctorado en sociología y agroecología en una escuela francesa y en el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), en Chiapas. Mi trabajo académico se centra en la forma de impulsar una masificación de la agroecología en los sistemas alimentarios. Examino la tortilla mexicana y el pan francés como alimentos simbólicos de este cambio en los Altos de Chiapas y en el sur de Francia, con el objetivo de evaluar cómo construimos el saber en torno a la alimentación como forma de emancipación y, con una postura transformadora basada en la investigación acción participativa, de analizar los procesos de aprendizaje que promueven la transición agroecológica. De por sí, mis palabras y propuestas vienen explícitamente desde lo académico, cosa que no les da más pertinencia o validez. Al contrario, considero que resuenan huecas frente a las experiencias y teorías más arraigadas en las movilizaciones y luchas cotidianas. Sin embargo, propongo que esta exploración teórica puede alimentar nuestras reflexiones y acciones sobre el camino hacia la construcción de mundos que resuenan con una vida digna y con una alimentación que nos llene de fuerza y bienestar.
Investigación acción participativa (IAP)
Un primer paso para la relativización del conocimiento académico es el de reevaluar cómo y para quien se produce. La investigación-acción participativa (IAP) es un enfoque que hace hincapié en la inclusión colaborativa y la acción beneficiosa para les participantes en la investigación. Esto implica que, en cierta medida, están directamente implicades en el diseño, la aplicación o el análisis de la investigación: ésta es la dimensión participativa. Pero, además, un principio común de la investigación-acción es su compromiso ético y político en una ciencia transformadora: la acción. La IAP no es un enfoque fijo o un corpus científico, sino más bien un cierto compromiso normativo con los procesos de colaboración en la producción de conocimientos y el objetivo de un cambio social positivo.
Unos de los conceptos centrales de la IAP se construyeron en Latinoamérica teniendo como base la teoría crítica marxista y el pensamiento crítico latinoamericano para cuestionar los valores de la investigación y la educación en relación con el poder político y los sistemas de opresión. Los trabajos de Paulo Freire y Orlando Fals Borda han asentado las bases del pensamiento moderno de la IAP. Fals Borda participó en la organización de la primera conferencia explícitamente dedicada a la IAP en Cartagena en 1977 y defendió la incorporación de un componente de “acción comunitaria” en los protocolos de la investigación clásica, abogando por la “combinación” de las aptitudes científicas con los conocimientos de y las comunidades, tomándolos como socios de pleno derecho en el proceso de investigación. Freire postuló en su texto canónico de pedagogía critica, Pedagogía del oprimido (1968), que les individues no sirven como recipientes vacíos y “objetos de investigación”, sino como participantes plenes, capaces de determinar sus propias necesidades para mejorar sus vidas. Según Freire, la educación no se limita a la función de aprender a leer palabras escritas, sino a leer el mundo de manera crítica. Propone esta crítica a la conciencia como una forma de emancipar a “los oprimidos” y de transformar la realidad social.
Conceptos claves de la pedagogía crítica
Una noción fundamental de la filosofía educativa de Freire es la de praxis, para la que se inspira en gran medida en la concepción de Marx de “la actividad libre, universal, creadora y autocreadora a través de la cual el hombre crea y cambia su mundo histórico y a sí mismo»” (Petrović, 1983). Freire define la praxis como “la acción del pueblo sobre la realidad” y un proceso de “reflexión y acción dirigido a las estructuras a transformar” (Freire, 1968). En esta concepción, la praxis es un esfuerzo liberador por el que les educadores y alumnes se convierten en “coinvestigadores” para participar en un ciclo de reflexión teórica colectiva, aplicación, y evaluación, antes de volver finalmente a la teoría como continuación del ciclo. Es importante destacar que la praxis no es pura acción, sino más bien el ciclo de reflexión y acción, que sirve como fuente de “conocimiento y creación” que por sí solo puede «transformar verdaderamente la realidad” (Freire, 1968). Esto marca la praxis como una actividad exclusivamente humana porque Freire, siguiendo a Marx, contrasta la actividad productiva creativa y consciente de les seres humanes con la producción compulsiva e inconsciente de los animales.
Un elemento central de la praxis educativa de Freire es su noción de conscientização, que presenta como un proceso interno de emancipación de la opresión a través del despertar de la conciencia crítica. En sus palabras: “Para que los oprimidos puedan pugnar por su liberación, deben percibir la realidad de la opresión no como un mundo cerrado del que no hay salida, sino como una situación limitante que pueden transformar” (Freire, 1968). Esta capacidad de intervenir en la realidad para cambiarla es conscientização. Implica realizar un análisis crítico del propio contexto mediante la praxis y aprender así a percibir las contradicciones sociales, políticas y económicas; y posteriormente actuar contra los elementos opresivos de esta realidad social. Freire propone que, mediante este proceso, les oprimides históricamente “dejen atrás el estatus de objetos para asumir el estatus de Sujetos históricos” (Freire, 1968). Este enfoque afirma el potencial transformador de les individues entablando un diálogo para examinar y deconstruir las mitologías imperantes y así formar parte del proceso de cambio del mundo.
Por lo tanto, el diálogo de saberes desempeña un papel central en este proceso. Freire propone el diálogo como el encuentro entre diverses individuos «mediado por el mundo, para nombrar el mundo». En otras palabras, el diálogo es un acto de creación que resulta de la atribución de un significado a la experiencia vivida y al entorno que la rodea. Es importante señalar que el diálogo de Freire adquiere una dimensión epistemológica: el diálogo no consiste simplemente en debatir la experiencia vivida por une individuo, sino que implica conectar esa experiencia con cuestiones más amplias y teorizarla colectivamente. Es a través de este diálogo que les individues construyen conscientização y están capacitades para cambiar la sociedad en la que viven.
Aportes de la queer theory posestructuralista
La fuerza de las herramientas de la pedagogía critica es incontestable y se han empleado en innumerables proyectos educativo-políticos: la naturaleza cíclica de la praxis de Freire, así como al poder transformador de la conscientização y del diálogo. Sin embargo, desde un análisis posestructuralista se puede criticar el razonamiento dualista y excluyente de su estructuración epistemológica, que distingue lo humano de lo no humano, atribuyendo la agencia de la praxis únicamente a les actores humanes y estableciendo un poder jerárquico de “los sujetos” sobre “los objetos», en la que el “oprimido” es capaz de lograr la liberación del “opresor” principalmente buscando una mayor porción de su poder establecido. Propongo complementar esta curvatura marxista-materialista de la pedagogía crítica y unirla a una perspectiva posestructuralista, recurriendo a elementos de la teoría y pedagogía queer.
La queer theory aparece dentro del espacio académico de los estudios de género en los principios de los años 90 en Estados Unidos, basada en el pensamiento deconstructivista y relecturas de autores posestructuralistas, principalmente Michel Foucault. El término mismo, queer, tenía una connotación peyorativa en inglés y fue reapropiado como modo de afirmación y subversión política por las comunidades en lucha contra la opresión heteronormativa, antes de ser finalmente institucionalizado el en espacio académico. El posestructuralismo de Foucault propuso desde los años sesenta reevaluar las categorías discursivas binarias (hombre/mujer, naturaleza/cultura, homosexual/heterosexual) que, como subraya Sutherland (2009), se imponen como “los dispositivos de control de la sexualidad”. En esta concepción, el género y la sexualidad son producciones discursivas movilizadas para denotar y desautorizar ciertas vidas, pero que también están abiertas a procesos de reapropiación para afirmar otras existencias y subjetividades. Judith Butler es una otra figura central en la teorización del campo queer, y sus planteamientos teóricos de los años noventa están hábilmente presentados en un texto reciente de Hysteria por Val Trujillo R, específicamente que “todos los cuerpos tienen inscripciones narrativas de la cultura…[y que Butler] prefiere plantear a lxs individuxs no como sujetxs (seres sujetados a) ritualizados bajo condiciones de prohibición y tabú, sino como individuxs con agencia, capaces de accionar, rebelarse y cuestionar la normatividad natural impuesta” (2020).
Es importante situar el desarrollo de la queer theory en los espacios y condiciones específicas del trabajo académico del Norte. Para empezar, como describe Rivas (2011), el uso de la palabra queer en espacios hispanohablantes “implica una descontextualización [y] la pérdida del ‘contexto performativo’, la historia política del término”. El pasado del término queer en inglés le otorgaba una cierta fuerza subversiva que no existía o incluso se invertía al importarlo al español. La queer theory se convierte en un campo de pensamiento académico prestigioso, mientras que las históricas epistemologías y vidas maricas de América Latina siguen siendo ampliamente invisibilizadas y violentadas. Además, incluso en inglés, la palabra moderna queer ha perdido casi por completo su potencia política y desviante, asociado hoy en día plenamente con el mundo académico, y por ello es vital dar voz y buscar otras inspiraciones a partir de las experiencias vividas pédé, maricas, y cuir. La esperanza es que las reflexiones de este texto, firmemente ancladas en las epistemologías específicas de la queer theory, puedan complementar y dialogar con otras pedagogías, y no sustituirlas.
La pedagogía queer
La pedagogía queer se desarrolló a raíz de los trabajos de esta queer theory anglosajona y el posestructuralismo, principalmente como aportación teórica al campo de la educación (Pinar, 2012). Como traza Luhmann (1998), “la pedagogía queer pone en juego el deseo de deconstruir los elementos binarios fundamentales en los modos occidentales de creación de significado, aprendizaje, enseñanza y creación de políticas”. Es importante señalar que la pedagogía queer no implica discutir sobre sexualidad o cuestiones explícitamente “queer”, sino que se trata de desafiar las normas convencionales en un esfuerzo por abrazar el potencial de les individuos de realidades subjetivas divergentes para entablar un diálogo y explorar las posibilidades de acción colectiva para trascender las pautas codificadas de la realidad.
La propuesta teórica es que en una realidad dominante en la que distinciones binarias desigualitarias son esenciales para la elaboración de significados (en la que la mujer se entiende en oposición e inferior al hombre, la homosexualidad entendida como una otredad corruptora de la normalidad heterosexual) las estrategias de liberación sólo pueden ocurrir a través de un proceso de “expansión de la normalidad”, de llevar al “otro” a las filas de los normales. La pedagogía queer, sin embargo, trata de ir más allá de esta liberación asimiladora y “atacar y socavar el proceso mismo por el cual (algunos) sujetos están normalizados y otros marginalizados” (Luhmann, 1998). Por lo tanto, tiene como cuestiones fundamentales el cómo llegamos a saber y cómo se produce el conocimiento. En este sentido, el enfoque pasa de promover la comprensión crítica, es decir, de cómo enseñar al otro a reconocer las dinámicas de poder e intervenir en su reproducción reclamando el estatus de «sujeto histórico», a examinar las condiciones y límites del conocimiento mismo y a cómo se construyen las categorías de normalidad en primer lugar. Luhmann vincula este proceso pedagógico a la noción de “subversividad” de Butler, en la que “las prácticas subversivas tienen que abrumar la capacidad de lectura, desafiar las convenciones de lectura y exigir nuevas posibilidades de lectura” (Butler, 1993, p. 20).
La pedagogía queer propuesta aquí busca construir saberes, poder y resistencia desde los márgenes, desde fuera de lo “normal”. Se adhiere a una concepción de la liberación que no ambiciona integrar el circulo de poder hegemónico, pero afirmar su propio poder y saber desde y para una alteridad asumida. Se inspira, pues, en las bases de la pedagogía crítica de Freire, de promover el análisis crítico de las condiciones sociales, políticas y económicas de desigualdad, pero la amplía, al rechazar las identidades estables y promover nuevas imaginaciones que quedan fuera de los modelos normalizados y contribuyen a afirmar otras ontologías y, retomando los conceptos de la ecología política posestructuralista (Escobar, 2014), al construir otros mundos.
He establecido un diálogo entre estas corrientes en parte por necesitad: las epistemologías que sustentan nuestro trabajo no son neutrales, ni accidentales. No hay separación entre la teoría y la práctica. Tengo que creer en la posibilidad de crear otros mundos posibles porque he tenido que construir otras posibilidades en mi propia vida. La teoría queer me permite examinar reflexivamente mi interés por los temas de la juventud y la educación, al tiempo que sitúa mi experiencia vivida al margen de la vida familiar normalizada y la improbabilidad de tener hijes propies. Aplico el marco de la pedagogía critica queer en mi investigación-acción (Jenatton et al., 2020), aunque no trata de temas de sexualidad, porque aporta una coherencia epistemológica necesaria.
Mis acciones pedagógicas buscan poner en perspectiva el consumo de diferentes alimentos por parte de jóvenes (por ejemplo, formas de alimentación más o menos «industriales») sin situarlos en una posición de culpa o ignorancia por comer lo que comen. Se emprende un ciclo de talleres en el aula, reflejando la naturaleza cíclica de la praxis de Freire y destinados a apoyar una reflexión colectiva de les alumnes sobre su consumo. Pero sobre todo, la idea es capacitarles para deconstruir sus hábitos alimentarios de forma colectiva, emprendiendo un diálogo horizontal sobre qué y cómo comen sus compas y qué reflejan estas prácticas. ¿Por qué tomamos refrescos? ¿Quién se beneficia de su consumo, quién se perjudica? ¿Cómo se construye el conocimiento en torno a lo que es una buena y una mala alimentación? Creer en la capacidad de les jóvenes a construir juntes el conocimiento, en el desarrollo de un agudo sentido de la concienciación, es el primer paso en este proceso. Pero el segundo es permitirles vivir y construir desde sus propias vivencias, a veces desviadas, para habitar plenamente sus propias historias y actuar desde su particular comprensión del mundo. Y crear un espacio pedagógico que les permita afirmar sus propias ontologías alimentarias territorializadas y concebir juntes nuevos conocimientos para la vida e imaginaciones para otros futuros posibles.
[divider]
Bibliografía
Butler, J. (1993). Critically queer. GLQ: A journal of Lesbian and Gay Studies, 1(1), 17‑32.
Escobar, A. (2014). Sentipensar con la tierra : Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia (Primera edición). Ediciones Unaula.
Freire, P. (1968). Pedagogía del oprimido.
Jenatton, M., Hernández Meléndez, C., López Sántiz, E., & Morales, H. (2020, juin 20). Tomar vida : El pozol y los jóvenes de Chiapas. La Jornada del Campo. https://www.jornada.com.mx/2020/06/20/delcampo/articulos/tomar-pozol.html
Luhmann, S. (1998). Queering/querying pedagogy? Or, pedagogy is a pretty queer thing. Queer theory in education, 141‑155.
Petrović, G. (1983). Praxis. A dictionary of Marxist thought, 384‑389.
Pinar, W. F. (2012). Queer Theory in Education. Routledge.
Pinheiro-Barbosa, L. (2020). Pedagogías sentipensantes y revolucionarias en la praxis educativo-política de los movimientos sociales de América Latina. Revista Colombiana de Educación, 1(80), Article 80. https://doi.org/10.17227/rce.num80-10794
Sutherland, J. P. (2009). Marica nation : Prácticas culturales y crítica activista. Ripio Ediciones.
Trujilla R., V. (2020). Cuir : Pistas para la construcción de una historia transfeminista en América Latina | Hysteria. https://hysteria.mx/cuir-pistas-para-la-construccion-de-una-historia-transfeminista-en-america-latina/
[divider]
 y sociedad en El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas y Sociología en la École des hautes études en sciences sociales (EHESS) en París, Francia. Estudia los sistemas alimentarios territoriales y los procesos de aprendizaje que contribuyen a la masificación de la agroecología.
y sociedad en El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas y Sociología en la École des hautes études en sciences sociales (EHESS) en París, Francia. Estudia los sistemas alimentarios territoriales y los procesos de aprendizaje que contribuyen a la masificación de la agroecología.




 educación de museos (UAI) y gestión cultural (FLACSO). Especialista en industrias culturales en la convergencia digital (UNTREF). Trabaja en museos nacionales argentinos desde el 2014: Museo Yrurtia y Museo Evita. Asimismo, desde 2017, se desempeña como profesional independiente dictando cursos sobre museología. Gracias a sus investigaciones, ha publicado y disertado en diferentes revistas y congresos internacionales de museología.
educación de museos (UAI) y gestión cultural (FLACSO). Especialista en industrias culturales en la convergencia digital (UNTREF). Trabaja en museos nacionales argentinos desde el 2014: Museo Yrurtia y Museo Evita. Asimismo, desde 2017, se desempeña como profesional independiente dictando cursos sobre museología. Gracias a sus investigaciones, ha publicado y disertado en diferentes revistas y congresos internacionales de museología.




 forma de aprender desde el placer de la vida. Insistente en la búsqueda de vínculos dignos y amorosos con las infancias https://www.facebook.com/viridiana.becerril.1
forma de aprender desde el placer de la vida. Insistente en la búsqueda de vínculos dignos y amorosos con las infancias https://www.facebook.com/viridiana.becerril.1
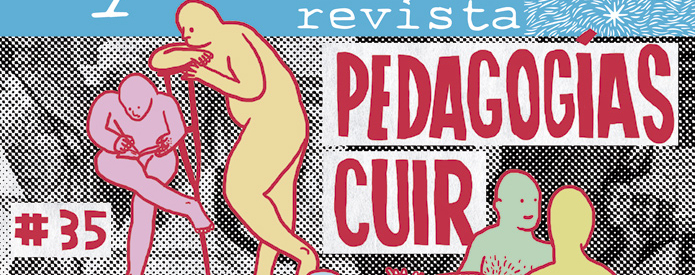

 metodología de investigación y producción artística.
metodología de investigación y producción artística.









 Universidad Nacional Aut
Universidad Nacional Aut