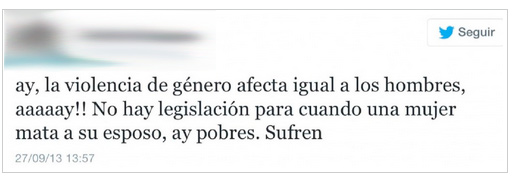Por Adriana Raggi
Esta es la historia de un hombre que cae de un edificio de 50 pisos. El tipo, mientras cae al vacío, se repite para tranquilizarse: ¡hasta aquí todo está bien!, ¡hasta aquí todo está bien!, ¡hasta aquí todo está bien! Pero lo importante no es la caída, es el aterrizaje.
Mathieu Kassovitz
México es un país que cae al vacío: es un país en el que la mayoría de sus habitantes vivimos con miedo todos los días, miedo de la violencia, miedo del crimen organizado, de los secuestros, del abuso de poder, del acoso, de la falta de legalidad. En un país en el que la policía es absolutamente corrupta e ineficiente, en el que el sistema judicial trabaja para quien le paga, lo menos que podemos hacer es tratar de luchar contra esas estructuras que permiten el abuso de poder, la violencia absoluta en contra de la población civil, el tráfico de influencias, el tráfico de armas, el tráfico de seres humanos, la esclavitud.
La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos[1] que fue aprobada en el 2012 en México, es una ley que parte de una idea central: el tráfico humano debe ser erradicado. Idea con la que por supuesto concuerdo totalmente, pero, y aquí viene el asunto, es una ley mal hecha que parte de una ley histórica dentro del feminismo anti-sexo en los Estados Unidos: la Antipornography Civil-Rights Ordinance[2], escrita y promovida por Andrea Dworkin y Catharine MacKinnon y que se basaba en la idea de que la pornografía es una forma de esclavitud de las mujeres y de expresión de la sexualidad masculina, a la que clasificaban como violenta por naturaleza.
Andrea Dworkin llegó a comparar a la pornografía con los campos de concentración nazi; por lo tanto, lo que pretendía su ley era eliminar cualquier rastro de la pornografía en Estados Unidos. Si bien esta ley fue eliminada por la Suprema corte de justicia de los Estados Unidos por atentar contra la libertad de expresión, se ha infiltrado en leyes como la canadiense, Offences Tending to Corrupt Morals[3], y en el Protocolo de Palermo o Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños[4], que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
En México, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos mezcla situaciones que son comunes en este país, como es la explotación, que define como esclavitud, condición de siervo, explotación laboral, trabajo forzado, mendicidad forzosa, matrimonio forzoso, utilización de menores para cometer delitos y adopción ilegal. Hasta aquí todo podría funcionar –aunque me parece que la cuestión de explotación debería ser tema de la ley del trabajo– pero después agrega como de manera casual a la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada, para después en los artículos 15 y 16 decir lo siguiente:
Será sancionado con pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 30 mil días multa, al que se beneficie económicamente de la explotación de una persona mediante el comercio, distribución, exposición, circulación u oferta de libros, revistas, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos, de carácter lascivo o sexual, reales o simulados, sea de manera física, o a través de cualquier medio.
No se sancionará a quien incurra en estas conductas con material que signifique o tenga como fin la divulgación científica, artística o técnica, o en su caso, la educación sexual o reproductiva. En caso de duda sobre la naturaleza de este material, el juez solicitará dictamen de peritos para evaluar la conducta en cuestión.
Artículo 16. Se impondrá pena de 15 a 30 años de prisión y de 2 mil a 60 mil días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, incluyendo la destrucción de los materiales resultantes, al que procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por cualquier medio, a una persona menor de dieciocho años de edad, o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o no tenga capacidad de resistir la conducta, a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal, con fines sexuales, reales o simulados, con el objeto de producir material a través de video grabarlas, audio grabarlas, fotografiarlas, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos, y se beneficie económicamente de la explotación de la persona.[5]
La redacción de la ley tiene una amplio margen interpretativo, partiendo del hecho de que no define ni la pornografía ni la prostitución, así como que entra al tema de la divulgación artística, que no el arte, hasta el punto en que no queda claro si habla de personas menores de edad solamente o no, y califica la descripción como un delito. Entonces las preguntas son muchas y los peligros son más, ¿la obra de los artistas de la post-pornografía y en general cualquier desnudo o imagen relativa al sexo es ilegal en México, el productor de una película que muestra una relación sexual puede ser acusado de trata de personas?, ¿se va a censurar?, ¿quién va a hacer un peritaje en cuestión? Si lo hace algún mal llamado experto en arte, alineado con el sistema, conservador y reaccionario, como por ejemplo Avelina Lésper, quien dice que “Si cobrar por la exhibición o el intercambio sexual es un delito de trata de personas, estas piezas que se exhiben en museos no deberían venderse, ni cobrar por verlas o pedir apoyo económico por lo que hacen.”[6] seguramente le darán 15 años de prisión a varios artistas.
Respecto a esta relación arte y pornografía, pienso en lo que sucedió con la exposición El hombre al desnudo. Dimensiones de la masculinidad desde 1800 del MUNAL, en el año 2014, cuando su página de Facebook fue censurada y cerrada de la red social porque varias personas reportaron una de las imágenes que era parte de la exposición. La obra Mercurio, del 2001 de los artistas franceses Pierre et Gilles que era un desnudo de espaldas, parece haber ofendido gravemente la moral de los usuarios de la red social. El reporte que se hacía era porque era pornográfico. ¿Cuál es la diferencia entre arte y pornografía?
Beatriz Preciado define la pornografía a partir de que se excavaron las ruinas de Pompeya, y se encontraron imágenes de una sexualidad
[…] radicalmente distinta de la que dominaba la cultura europea en el siglo XVIII.
[…] Las autoridades (el gobierno de Carlos III de Borbón) deciden entonces seleccionar ciertas imágenes, esculturas y objetos, y forman con ellos la colección secreta del museo borbónico de Nápoles, conocida también como Museo Secreto. La construcción del Museo Secreto implica el levantamiento de un muro, la creación de un espacio cerrado y la regulación de la mirada a través de dispositivos de vigilancia y control. Según decreto real, sólo los hombres aristócratas –ni las mujeres ni los niños ni las clases populares– podían acceder a ese espacio. […]
La palabra pornografía, aparece en este contexto museístico, de la mano de un historiador del arte alemán C. O. Müller que reclamando la raíz griega de la palabra (porno-grafei: pintura de prostitutas, escritura de la vida de las prostitutas) denomina los contenidos del Museo Secreto como pornográficos.[7]
Entonces, la clasificación de la pornografía aparece como una arma para regular el placer y la mirada y otorgar ciertos privilegios a determinados sujetos. Es como se crea una distinción respecto la pornografía, el arte y el erotismo que hasta la fecha es sumamente difícil de explicar y sostener, y que precisamente leyes, como la que tratamos aquí, pretenden regular sin ni siquiera hacer un análisis de esta relación.
El articulo 17 dice:
Se impondrá pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a 20 mil días multa al que almacene, adquiera o arriende para sí o para un tercero, el material a que se refiere el artículo anterior, sin fines de comercialización o distribución.[8]
Entonces, quien tenga en su posesión material, que pueda ser interpretado como pornográfico por un juez, puede ser condenado a hasta 15 años de prisión. Por todo lo anterior esta es una ley que atenta contra la libertad de expresión de una manera profunda.
El hecho de que esta ley condena a quienes trabajan al rededor del trabajo sexual, marca a las personas que viven de estas tareas, como criminales. Asimismo, la ley es ambigua en cuanto a la situación de los trabajadores sexuales. Por un lado, condena a todo el que trabaje al rededor de la actividad, a pesar de no condenar a quien lo hace, es decir, las prostitutas, lo actores porno, las bailarinas de table dance, pero los deja en un estado de indefensión y sin los medios para realizar el trabajo, es decir una trabajadora de un table dance pierde su medio de vida en cuanto meten a la cárcel a quien maneja su lugar de trabajo. Claudia Torres desarrolla una crítica certera al respecto en sus textos Ambigüedades y complejidades: la trata con fines de explotación sexual y el no reconocimiento del trabajo sexual en México[9] y Problemas de la redacción y aplicación de la ley general de trata.[10]
El trabajo sexual no debería ser clasificado como ilegal, su criminalización tiene graves consecuencias en el medio de vida de personas que viven de él sin ser forzadas a hacerlo. El argumento del feminismo anti-sexo, de que el patriarcado las lleva por ese camino, no les deja opción y las hace creer que eso quieren hacer, es un argumento ciego de aquel feminismo que hace de las mujeres víctimas y les quita la agencia, les quita la libertad de utilizar su cuerpo, porque al final lo que dice es lo mismo que los conservadores: nuestro propio cuerpo, a las mujeres, no nos pertenece. Es importante escuchar a quien realiza este trabajo y entender lo que significa. Por un lado, una trabajadora sexual que dejó su testimonio anónimamente en Problemas de la redacción y aplicación de la ley general de trata, dice:
No todas la trabajadoras sexuales tenemos 13 años ni trabajamos para un padrote, la mayoría tenemos hijos que mantener y un trabajo que defender, yo te puedo decir que tengo una trayectoria de siete años ejerciendo el trabajo sexual por necesidad y no por mantener a ningún vividor.[11]
Por otro, Virginie Despentes, quien hizo trabajo sexual, dice de quienes tratan de ilegalizarlo:
El tipo de trabajos que las mujeres no pudientes ejercen, los salarios miserables a cambio de los cuales venden su tiempo, eso no le interesa a nadie.[…] Pero la venta del sexo, eso le concierne a todo el mundo, y las mujeres “respetables” tienen algo que decir al respecto. Durante los últimos diez años me he encontrado bastantes veces en un bonito salón, en compañía de mujeres mantenidas a través de un contrato matrimonial […] sin dudarlo un solo segundo, me explican que la prostitución es algo intrínsecamente denigrante para las mujeres. Ellas saben intuitivamente que ese trabajo es más degradante que cualquier otro.[…] La afirmación es categórica, pocas veces matizada […] Intercambiar un servicio sexual por dinero, incluso en buenas condiciones, incluso voluntariamente, es un ataque a la dignidad de la mujer. He aquí, la prueba: si pudieran elegir, las prostitutas dejarían de hacerlo. Hace falta retórica… como si la chica que hace la depilación en Yves Rocher extendiera la cera o limpiara los poros de la nariz por pura vocación estética. La mayoría de la gente que trabaja dejaría de hacerlo si pudiera, ¡menudo chiste![12]
Como contraste a la declaración de Despentes, está esta de Teresa Ulloa, directora de CATWLAC, organización que busca la abolición de la pornografía y la prostitución: “La prostitución es el sistema que el patriarcado utiliza para controlar la vida y la sexualidad de las mujeres.”[13] La ley que tratamos, y la declaración de Ulloa, olvidan que el trabajo sexual no solamente lo ejercen las mujeres y que hay una parte de todas estas personas que lo relacionan con el placer y la diversión. En su artículo, Prostitution Push and Pull: Male and Female Perspectives, Ine Vanwesenbeeck hace una interesante investigación sobre las razones y las formas de trabajo sexual de hombres y mujeres, además de que aborda cómo las redes sociales y las nuevas formas de comunicación facilitan el trabajo sexual remunerado e independiente, y plantea cómo es que hay en él una ética de la diversión.[14] Existe una gran variedad de formas del trabajo sexual y de consumo sexual. Hoy en día se utilizan aplicaciones de teléfono y tabletas para crear contactos, grupos de redes sociales, vapores, saunas, cabinas de sex shops, todos sin la necesidad de que alguien controle y cobre un porcentaje del resultado del trabajo. El criminalizar cualquiera de estas formas, es un acto de represión a la sexualidad humana y de ceguera ante el hecho de que nos están limitando el uso de nuestro cuerpo, nos están prohibiendo desde el utilizar la imagen de un cuerpo desnudo hasta describirlo.
Prohibir el trabajo sexual de forma tajante, sin hacer distinciones y pensando que es sinónimo de trata –en donde la trata es el comercio de personas con fines de explotación sexual, trabajos forzados, esclavitud o extracción de órganos– es como querer hacer ilegal el trabajo doméstico, porque en él ha habido y sigue habiendo explotación y esclavitud y –si pensamos en la base de los argumentos de este feminismo anti-sexo para prohibir la pornografía–, degrada a la mujer. El trabajo doméstico es necesario, es básico para nuestra vida y para la economía, no se necesita prohibir, se necesita regular, darle un estatus legal, crear sindicatos y darle beneficios laborales, como a todo trabajo.
La ley está basada en una visión blanco y negro en la que no ve tonos de gris pero que además promueve el autoritarismo, un problema grave en México, al promover el acoso policial, tanto físico:
Artículo 104. La Secretaría de Seguridad Pública y autoridades estatales, municipales y del Distrito Federal, dentro del ámbito de sus competencias, supervisarán negocios que puedan ser propicios para la comisión del delito previsto en esta Ley, realizando inspecciones en agencias de modelaje o artísticas, salas de masajes, bares, cantinas, hoteles, cines, servicio de Internet, baños públicos u otros.[15]
como virtual:
Para autorizar la operación de los negocios que presten servicio de Internet, deberán contar con filtros parentales y defensa contra intromisiones no deseadas.[16]
así como en las publicaciones periódicas:
Artículo 106. Queda prohibida toda publicidad o inserciones pagadas en los medios de comunicación masiva de cualquier índole, que incluya en sus publicaciones anuncios de contacto sexual o que promueva la prostitución y la pornografía que pueda propiciar la trata de personas y demás delitos previstos en el presente ordenamiento.[17]
Acoso policial que ha provocado en México una siembra de terror y una falta de libertad de las trabajadoras sexuales para organizarse. En 2014 la Expo-sexo fue cancelada por el miedo de los organizadores a ser encarcelados.[18] Aun así los organizadores lograron hacer un trato con el gobierno del D.F. El terror no corresponde a quien tiene dinero, corresponde a quien vive de forma marginal.
Esta ley fue promovida y discutida por algunas organizaciones feministas, cuyas ideas quedaron plasmadas en diferentes puntos. En el proceso se utilizaron diversas formas de presión en diversos foros. La alguna vez diputada federal por el PAN Rosi Orozco, quien se dice la principal impulsora de esta ley,[19] exhibió a víctimas de prostitución forzada de una forma poco ética. Además, se les escucha agradecer de una y mil formas al entonces presidente de México, Felipe Calderón, con palabras que obviamente les fueron dictadas.[20] También participó la organización CATWLAC, surgida de uno de los grupos norteamericanos anti-sexo y que se unieron a la derecha en Estados Unidos, Women Against Pornography (WAP), liderado por Gloria Steinem. De WAP se formó la Coalition Against Trafficking in Women (CATW), que fundaron Dorchen Leidholdt y Norma Ramos en 1988, y que tendrá su representación regional en América Latina y el Caribe como CATWLAC desde 1990. Esta organización, pretende criminalizar al consumidor de la prostitución, califica a todas la mujeres que hacen trabajo sexual de víctimas e invisibiliza a los cuerpos y personas diferentes que se dedican a este trabajo.[21]
Cuando se hacen leyes que parten de un problema horrendo como es el de la trata de personas, y bajo ese pretexto se crea un estado de censura, represión de la sexualidad, de limitación del derecho sobre nuestros cuerpos, limitación del arte, la ciencia, la técnica y el derecho al trabajo, podemos darnos cuenta de que caemos al vacío y nos repetimos que todo va bien, pero ¿cómo será el aterrizaje?
El recuento de artistas que han sido censurados o encarcelados es muy grande. Unos cuantos ejemplos: Jules Gay, John Steinbeck, Guillaume Apollinaire, Andy Warhol, Marlene Dumas, Paul Morrisey, Virginie Despentes, Phyllis Reynolds Naylor, Marqués de Sade, David Cronenberg, Dorota Nieznalska, Arturo Ripstein, Arcady Boytler, Alejandro Jodorowsky, Alfonso Cuarón, Jean-Luc Godard, Chen Kaige, Howard Hughes, Mohammad Bakri, Martin Scorsese, Stanley Kubrick, Camille Paglia, Nagisa Oshima, Leslie Kee, María Eugenia Trujillo, Coralie Trinh Thi.
[1] Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSEDMTP.pdf, consultado el 6 de enero de 2016.
[2] Andrea Dworkin y Catharine MacKinnon, Model Antipornography Civil-Rights Ordinance, http://www.nostatusquo.com/ACLU/dworkin/other/ordinance/newday/AppD.htm, consultado el 6 de enero de 2016.
[3] Gobierno de Canadá, Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46), http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-36.html#docCont, consultado el 6 de enero de 2016.
[4] ONU, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf, consultado el 6 de enero de 2016.
[5] Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit., p.8.
[6] Avelina Lésper, Importencia creativa, http://www.avelinalesper.com/2014/05/impotencia-creativa.html, consultado el 8 de enero de 2016.
[7] Beatriz Preciado, Museo, basura urbana y pornografía, http://lasdisidentes.com/2012/08/12/museo-basura-urbana-y-pornografia-por-beatriz-preciado/, consultado el 8 de enero de 2016.
[8] Ibid., p.9.
[9] Claudia Torres Patiño, Ambigüedades y complejidades: la trata con fines de explotación sexual y el no reconocimiento del trabajo sexual en Méxicohttp://myslide.es/documents/ambiguedades-y-complejidades-la-trata-con-fines-de-explotacion-sexual-y-el.html, consultado el 6 de enero de 2016.
[10] Claudia Torres Patiño, Problemas de la redacción y aplicación de la ley general de trata, México: Brigada Callejera en Apoyo a la Mujer EMAC, 2015.
[11] Claudia Torres Patiño, Problemas de la redacción…, p. 14.
[12] Virginie Despentes, Teoría King Kong, trad. Beatriz Preciado, Barcelona: Melusina, 2007, p.50.
[13] Teresa Ulloa Ziáurriz, “Prostitución no es trabajo: propicia trata y explotación sexual infantil”, 14/10/2014 en CIMAC Noticias, http://www.cimacnoticias.com.mx/node/67891, consultado el 6 de enero de 2016.
[14] Ine Vanwesenbeeck “Prostitution Push and Pull: Male and Female Perspectives” en The Journal of Sex Research, 2013, 50:1, 11-16, DOI: 10.1080/00224499.2012.696285.
[15] Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit., p.36.
[16] Ibid., p.9.
[17] Ibid., p.37.
[18] Cancelan Expo Sexo por temor a operativos contra trata, http://www.eluniversaldf.mx/home/cancelan-expo-sexo-por-temor-a-operativos-contra-trata.html, consultado el 6 de enero de 2016.
[19]Rosi Orozco, Biografía http://rosiorozco.com, Consultado el 6 de enero de 2016.
[20] Foro hacia una legislación integral en materia de trata de personas y delitos relacionados, 12/08/2010, https://vimeo.com/15684263, min 17:34 al 30:35, consultado el 6 de enero de 2016.
[21] Véase http://www.catwlac.org